Hombría, lealtad, probidad, fidelidad al patrón, tanto apego a la tierra de éste como a sus dueños, respeto a las jerarquías y a la palabra empeñada, hospitalidad, docilidad no reñida con la altivez, son virtudes que Frías, Dávalos y Carlos Ibarguren atribuyen al gaucho, heredero de las “supervivencias atávicas de una raza”: la hispánica, más no la indígena.
La línea que separa al gaucho del colla (del descendiente de diaguitas) es tajante, infranqueable. El gaucho es “un hidalgo pueblero”, define Ernesto M. Araóz. Decirle “colla” al gaucho “es insultarlo de mestizo y cobardón”
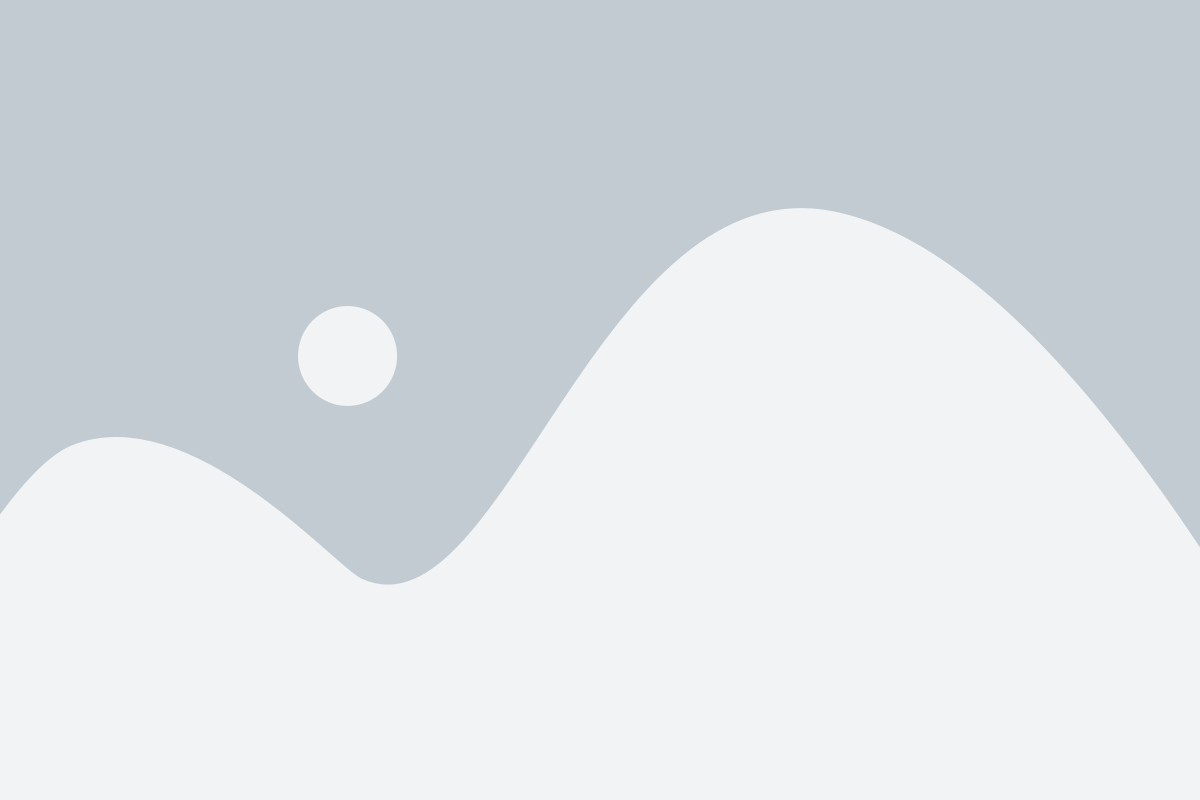
En Salta aquel ennoblecimiento de la palabra gaucho, se afianzó en no escasa medida reforzando la denigración no sólo del “colla” o indio puro sino también del mulato, ese hijo de deseada pero, a la vez, tan reprobada unión entre español blanco y negra.
Esas mismas virtudes aparecían en estado puro en otro tipo de gaucho, no ya ennoblecido ni blanqueado sino, directamente, “noble y blanco”. Si Dávalos estima que el gaucho es una “entidad étnica” tan definida y homogénea que autorizaría a llamarla raza, Frías advierte la presencia de un matiz importante. Este está dado por el “gaucho decente”, esto es, el nacido de buena cuna, hijo de familias que ostentaban tanto un origen sin manchas como fortuna, modales e ilustración. Este “gaucho decente” era el señor o patrón, propietario de extensos latifundios, gobernante directo o detrás del trono, cuya versatilidad le llevaba a comportarse como un fino cortesano en las tertulias de la ciudad y como el más auténtico y rústico gaucho en la campaña.
En el monte, ese tipo de gaucho debía no sólo estar a la par emulando a su gaucho servidor, sino debía “ser el primero en la lucha y en la fatiga”. En las faenas del campo el patrón se acercaba al peón gaucho, con “paternal familiaridad”, aunque sin mezclarse con él. Tan cierta y perceptible es la influencia del primero sobre el segundo, como los rasgos, las costumbres y habilidades que éste le inculcó a áquel.
El mestizaje biológico se fue completando en mestizaje cultural, a partir de este intercambio espontáneo a lo largo del tiempo y construido en una ambigua relación marcada por la distancia social formal y por una proximidad de hecho, dada a través de infinidad de gestos. Si el decente se “agauchó”, el gaucho se “adecentó”, para decirlo con las categorías utilizadas por esos escritores.
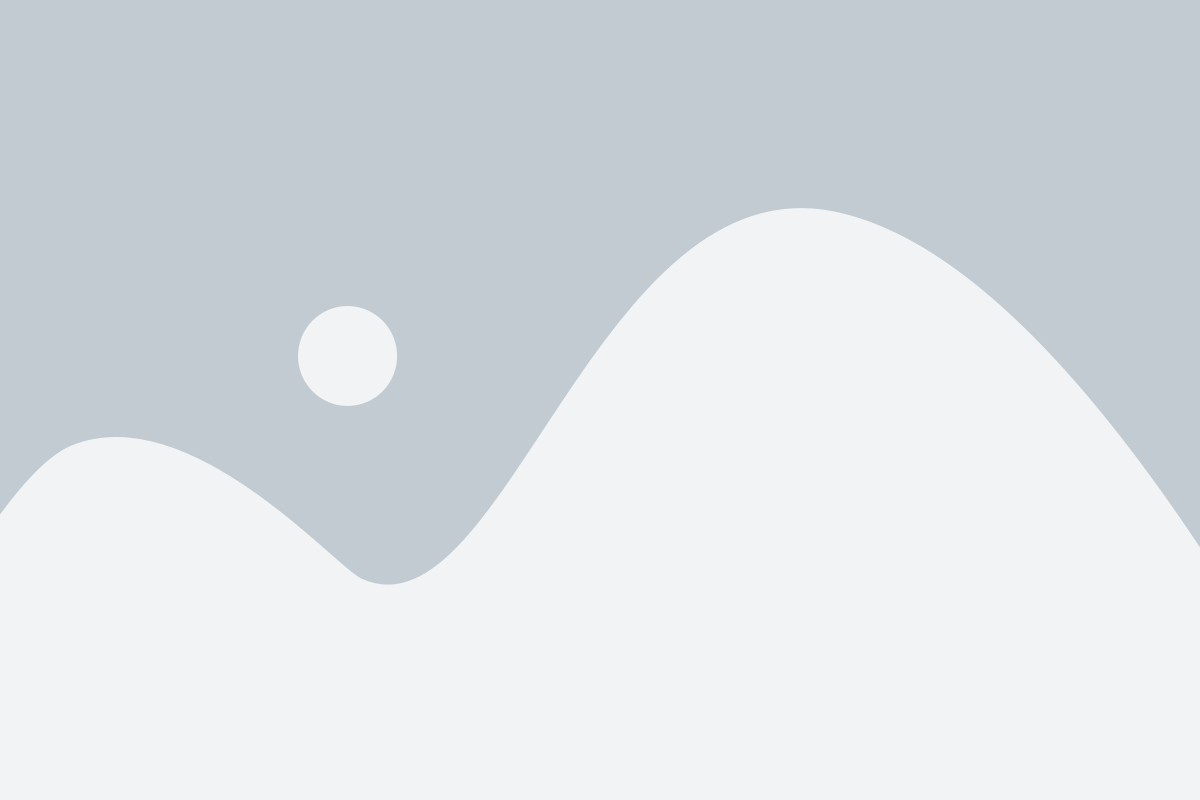
Sería un error creer que esa adjudicación de un lugar central al gaucho, elevándolo a rango de arquetípico del salteño, es sólo hechura de sus comprovincianos. Como lo sería imaginarlo siempre igual a su antepasado e inmune al cambio. Casi al primer golpe de vista los viajeros extranjeros, del mismo modo que perciben y describen el cambio de paisaje, advierten y anotan las diferencias humanas: el color del paisaje cambia y el de la piel de quienes lo habitan, también. En esos contrastes, que son más que estos dos pero que se ven y hasta se palpan, radica esa sugestiva peculiaridad de Salta. Pero también sería un error imaginar que por sí mismo ese arquetipo, construido de leyenda e historia, define y agota la llamada personalidad o identidad de Salta. No la agota pero, durante un largo tiempo, la simbolizó aún sin sintetizarla plenamente.
A la mirada de esos viajeros el gaucho resultaba una versión local del “farmer” sajón o del “cowboy” norteamericano. Su vida es austera. A fines del siglo XIX su alimento apenas se había modificado respecto a la consignada por Concolorcorvo un siglo atrás: carne, maíz, zapallo, pan casero, algún queso, mate, aguardiente y tabaco. “El fogón de la cocina, encendido en medio del rancho, es el lugar preferido del gaucho”, explica Manuel Solá (1889). Parece tener una sola ambición: un caballo, “fuerte y ligero, una rica montura y un bien acerado puñal”.